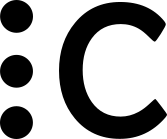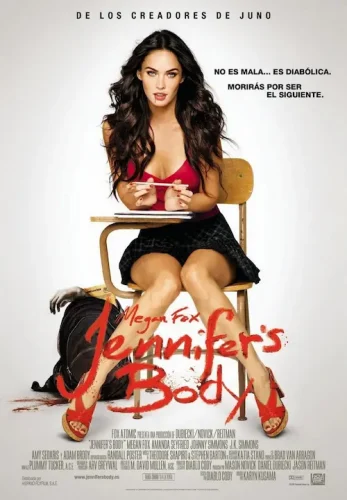Benjamin Smoke
por Alexander Zárate
En un destartalado barrio de Atlanta, Cabaggetown, uno esos vecindarios que parecen el patio trasero de los escaparates, las vallas publicitarias y los rótulos de neón, incluso, su vertedero, los escombros de la realidad silenciada, entre niños que surcan las calles con sus karts armados con sus propias manos, muchos de los cuales, pronto serán carne de presidio, mientras sus padres siguen inhalando alguna sustancia, cuando menos la del olvido o el aturdimiento, un cuerpo se consume, el cuerpo de la singularidad, que se proyectó durante la década de los ochenta y los noventa con su voz aguardentosa, una voz de narrador en los callejones terminales, de cristales rostros y sueños reventados, pero exprimidos con la voracidad de quien quiere vivir la vida en su sustancia descarnada, un resplandor que admiró la misma Patti Smith, quien concluye con la lectura de la letra de Death singing, la canción que le inspiró este singular cantante, cuyo nombre artístico da título a este documental de Jem Cohen y Peter Sillen cuyo rodaje abarca, o se extendió, diez años, y que se estrenó un año después de su muerte, con 39 años, debido a complicaciones derivadas de la hepatitis C.
Benjamin Smoke (2000), se despliega y escinde y complementa entre el retrato de ese rostro, de esa voz, que nació como Robert Dickerson, y los espacios, escombros escénicos, entre los que se gestó, y formó, con los que convive, ya que en su jardín permite que los niños construyan sus karts. Su música brota de ese espacio. De ese espacio informe e intercambiable brotó una figura singular, que ya desde los ocho años no escondió que disfrutaba vistiéndose con ropa femenina. Fue drag queen, cuerpo y forma que se sublevaba ante la tiranía de los nombres y las definiciones que son sentencias, contra los corsés de las identidades establecidas y legitimadas, contra los uniformes, detenido en una actuación en la que vestía un tutú (aunque dado su estado intoxicado más le preocupaba que fuera encarcelado portando sólo un zapato). Fue un cuerpo provocador que, como otro cantante narrador, Nick Cave, se transcendía en el escenario. Ni siquiera veía al público. Provocaba a un espectador abstracto, provocaba a la realidad, se sublevaba, mostraba entrañas heridas, una voz quebradas, emociones que se arrastraban. Era el espacio de la expansión, de la transcendencia lúdica. No le preocupaba desentonar, ni con su música ni con la realidad.
En el documental de Werner Herzog sobre el escalador Reinhold Messner, Gasherbrum, la montaña luminosa (1984), el escalador declara que no tiene oficio alguno, porque los oficios no son compatibles con la actividad creadora. Reconoce que se realizaría simplemente caminando, haciendo de su vida desplazamiento. La finalidad está en el propio movimiento, las montañas y los valles son líneas y espacios que se surcan. En el desplazamiento hay variación, riesgo de singularidad. Benjamin se desplaza, camina, con su música, con su arte, también ajeno a los oficios de la vida convencional, de las vidas estáticas, funcionales, la vida de los que prefieren rehuir los escombros y sí edificar unos cimientos sólidos juntos a los escaparates. Benjamin, con la música que creaba con sus cómplices de Smoke (1992-1999), y con los diversos grupos previos de los que formó parte, se eleva a unas alturas que no llevan a ninguna parte, que derivan en esos escombros, de donde parten, y a la vez alcanza esa gloria que sólo resplandece en la inutilidad de la creación, esas alturas que pueden lindar con simas y precipicios. En esa paradoja, alumbra la singularidad, el humo de Benjamin que se enrosca con su voz desabrida, con sus narraciones serpenteantes, derivas que son singladuras entre fronteras y umbrales que gestan horizontes, como Tom Waits, Lou Reed o Patti Smith, una cantante que también parece que a veces salpica coágulos de sangre con la electricidad de su voz exprimida. En su primer trabajo en Nueva York, Benjamin recogía los vasos rotos por el público o los intérpretes, los residuos de un trance musical. Él, durante un tiempo, se convirtió en centro escénico, sonrisa traviesa que se hace música, hasta que su cuerpo se fue debilitando, infectando, por el sida, convirtiéndose en un recluso que seguía habitando en sus raíces de las que a su vez se desmarcó como el resplandor que estalla en la belleza convulsa. Seguía siendo todos, a la vez que una excepción. No se apartó de las vidas que se parecen a otras muchas. De ahí brotaba la desgarradura de lo real que se hizo montaña luminosa con su música.
- Boyhood - 01/24/2022
- La hipótesis de un cuadro robado - 05/11/2021
- Kumiko. The treasure hunter - 05/11/2021