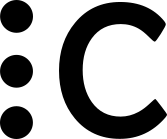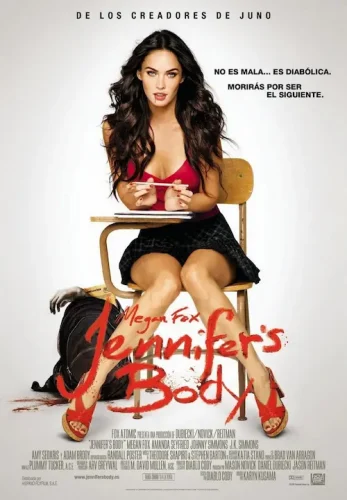Rapture
Hay acantilados en los que se precipita la infancia. Hay otros en los que se precipitan los sueños. Entre la muñeca desarticulada y el cuerpo descoyuntado de un cadáver se perfila el tránsito, en forma de espantapájaros, al mundo adulto, la conformación de una singularidad, de una mirada propia. Dar forma a aquel espantapájaros supone afirmar la configuración de la propia realidad, la que no modelan otros. Es también el resquicio o el residuo en el que aún se quiere mantener el espíritu de esa infancia que precipitaron al vacío con su muñeca. Dar ese paso implica afrontar los abismos que pueden separar la proyección de las fantasías y sueños de lo real y la realidad. Lo real es la materia escurridiza de la vida y la realidad está apuntalada por la institución de leyes. Y la ley intenta petrificar el remolino de las pulsiones. Y el rapto del éxtasis, ese ansia de transcender la realidad herida por la consciencia de la finitud, colisionará con la dificultad de inscribirlo en el tiempo, en la duración, hacerlo habitación en la continuidad de una realidad en la hay descender a las alcantarillas para poder pagar las facturas y los alquileres, las contraseñas para poder mantenerse en la realidad a ras de suelo que no sabe de éxtasis o raptos.
La adolescente Agnes (Patricia Gozzi) vivirá todo esos trances en la magnífica Rapture (1965), de John Guillermin. Su hermana mayor se ha casado y su madre ha muerto. Aún no ha logrado superar esa muerte, y aún no ha logrado superar la distancia con su padre, Frederick (Melvyn Douglas), quien arroja su muñeca al acantilado porque considera que ya no tiene edad para jugar con ellas. Crear un espantapájaros con ropa de su padre, que este tiene guardada en el ático, implica para ella rebelarse contra esa figura de autoridad, y configurar su propia realidad, esa en la que sueña con el hombre con quien pueda sentir un éxtasis, ese que escucha disfrutar, a través de la pared, a la cocinera, Karen (Gunnel Lindblom), con un amante. Ante esa figura del espantapájaros siente incluso el pudor de desnudarse, como si pudiera de verdad observarla. Por eso sentirá, pensará, que aquella figura tambaleante en la oscuridad, Joseph (Dean Stockwell), aunque antes le haya visto huir de la policía, es el espantapájaros, su sueño, que se ha hecho cuerpo, realidad. La sorprendente Rapture es una obra que comparte con las precedentes Cuando el viento silba (1961), de Bryan Forbes, o La bahía del tigre (1959), de J Lee Thompson, ambas protagonizadas por Hayley Mills, la fascinación de una niña o una adolescente con respecto a una figura masculina con cierto cariz siniestro (aunque no desde su mirada). Son hombres perseguidos por la ley: un prófugo a quien confunde con una encarnación de Jesucristo, en la primera, o un marino al que ha visto matar por celos, en la segunda.
También podría verse Rapture a través de varias películas protagonizadas por sus otros tres protagonistas (contrapuntos del proceso de formación, de constituirse en adulta, y perfilar una mirada en equilibrio entre proyección y realidad, de Agnes), con las que comparte, en distintos grados, enrarecida atmósfera. Melvyn Douglas transmite la integridad de su personaje en Hud (1963), de Martin Ritt, aunque es un personaje más vacilante, abrumado por su conflicto interior, ya que es un juez cuyas certezas fueron demolidas cuando se vio superado por sus emociones al descubrir que su esposa amaba a otro hombre, un amigo. En ese momento las interrogantes comenzaron a dominar su vida, comenzó a replantearse qué debe tener en consideración la ley cuando tiene que aplicarse en cada caso y así aproximarse a lo que es justo. Por eso, su reacción ante la aparición de Joseph no es la del recelo o la condena, sino la de la interrogante, el intento de comprensión, saber cuáles son las circunstancias que han llevado al joven a ser detenido y acusado, o cuáles los atenuantes en la muerte de un policía en la que se vio implicado sin intención de matar. Los modelos o las abstracciones pueden naufragar en lo real, en las emociones, si no se sabe navegar con la flexibilidad, con el discernimiento de las singularidades y las circunstancias. También pugnará con emociones encontradas con respecto a su hija pequeña, a la que no quiere ver como niña pero a la que también le cuesta ver como adulta, sobre todo porque se resiste a verla como la réplica de su esposa, hecho que la hija ignora y que propicia el distanciamiento o conflicto entre ambos. Dean Stockwell encarna otro personaje entre sombras, una variante del que encarnó en la extraordinaria Impulso criminal (1959), de Richard Fleischer, un personaje en principio ambiguo por cuanto es pantalla, para los otros personajes, de interrogantes y sueños, un personaje escindido, entre la necesidad, la supervivencia, y el agradecimiento. Gunnel Lindblom, como su personaje en la excelente El silencio (1963), de Ingmar Bergman, contrapone su exuberancia vital, su frontalidad, sin recovecos ni retorcimientos, a otro personaje femenino más conflictivo.
Hay cierto momento en que Agnes intentará pedir asilo en un sanatorio psiquiátrico, desesperada porque ha querido matar por celos a quienes ama. Colisiona, como su padre, con la ciega preponderancia de los instintos y las emociones, el rapto o arrebato de los impulsos. La atmósfera se enrosca y enturbia, con una fisicidad palpable, propulsada por un admirable trabajo del formato panorámico y la iluminación de penumbras tortuosas, sucias, que compartirá una producción franco británica cuya acción trascurrirá también en Francia, en un ambiente rural, entre la sordidez y la extrañeza, la también espléndida, y poco conocida, Mademoiselle (1966), de Tony Richardson. Aunque esa atmósfera también se podía percibir en otros previos admirables retratos de psicologías extremas femeninas, enfrentadas a los precipicios del desquiciamiento o del trastorno, ambos dirigidos por Jack Clayton, ¡Suspense! (1961) y Siempre estoy sola (1964). En los pasajes finales, en la ciudad, los encuadres dominantes son desequilibrados. El paso del sueño a lo real, la posible convivencia con el cuerpo anhelado se revela difícil. Un espantapájaros no es un hombre, y la realidad se encarga de despeñar las ilusiones que aún jugaban con muñecas.
por Alexander Zárate
- El genuino sabor - 08/21/2022
- De sótanos y azoteas - 04/20/2022
- Constatación brutal del presente - 01/22/2022