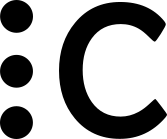Una mano irrumpe en el encuadre, de un blanco casi cegador, un rostro de mujer se sume en la oscuridad cuando el tren en el que viaja entra en un túnel. Son los planos que abren y cierran la fascinante La mujer del lago (Onna no mizumi, 1966), de Yoshishige (Kiju) Yoshida, en la que se adapta la novela de Yasunari Kawabata, El lago. La mano y el rostro son de la misma mujer, Miyako (Mariko Okada). El desplazamiento de la cámara, en el primer plano, nos descubre que yace con su amante, Kitano (Shigeru Tsuyuguchi). Al salir de la casa de Kitano esa noche, un hombre interpela A Miyako en la oscuridad, a lo que ella responde, asustada, golpeándole con el bolso, que pierde. En ese bolso, aparte de su carnet de identidad, tiene unas fotografías desnuda que le hizo Kitano. El hombre en cuestión la llama para verse. ¿Qué es lo que quiere? Se temen un chantaje. Miyako está casada, y Kitano también tiene otra relación al mismo tiempo. Aunque la narración deriva sobre otros enigmas: ¿Qué quiere Miyako? ¿Qué busca? como indica, sugiere, el plano de sus manos irrumpiendo en el vacío. Una introducción, una construcción de plano que, por otra parte, marca la atmósfera de extrañamiento: se abre una brecha; es una interrogante; nos sumerge en las corrientes de la mirada tambaleadora de lo real que ejerce la percepción alterada del fantástico. Nos desubica, como la mirada transfiguradora, de elaboradas composiciones, armonización de la simetría y la fisura, del vaciado y de la condensación, de la fractura y la restitución del encuadre como epifanía, que en aquella década transitaron las primeras obras de Alain Resnais, Antonioni en La aventura (1960), André Delvaux en El hombre del cráneo rasurado (1965), y décadas después David Lynch.
Kitano aludirá al paso del tiempo como un cautiverio: El trabajo sobre la duración, de los planos, de las secuencias, es una de las cualidades fundamentales de una obra que nos transporta a otro territorio, en el que ya no hay centro, sino en el que pareciera que estamos inmersos en una coreografía de espectros, a la deriva. Un deslizamiento sensorial, en el que perdemos pie, propulsado por el relevante uso de la música de Sei Ikeno (dodecafónica, sostenida sobre la hipnótica repetición) y los efectos de sonidos. Una fantasmagoría, a la vez, dotada de una cautivadora fisicidad: a medida que progresa la narración más parece palparse el viento, la madera, la piedra, el agua, la luz, hasta el mismo tiempo (dentro del cine japonés habría que destacar, en esta senda expresiva del fantástico, a La mujer de arena, 1964, de Hiroshi Teshigahara, y tres o cuatro décadas después al excepcional cine de Kiyoshi Kurosawa). Abundan las composiciones descentradas, reflejo de una falta, como también cincelaría, y quebraría, figuras, emociones partidas en encuadres incompletos, con igual agudo tino Steve McQueen en ‘Shame’ (2011), también de la misma estirpe de cine de subterráneos emocionales y extrañamiento tonal, forjadas, ambas, con un asombroso sentido de las composiciones. Muchos encuadres están compuestos con elementos interpuestos entre la cámara y los personajes. Miyako se confronta con las fantasmales interposiciones de su propia mirada, de su colisión con la realidad.
Miyako confiesa en la primera secuencia cómo le perturba la forma en que la miran las mujeres, como si fuera un monstruo. Con la pérdida, que se convierte en sustracción (como ella se siente perdida y sustraída) de las fotografías de su desnudo, se siente completamente expuesta. Puede ser vista por cualquiera. ¿Es lo que anhela realmente, dejar de sentirse sumida en la <<oscuridad>>, en la mirada que no la descubre?. ¿No es por ello que la mirada intrusa, desconocida, que en principio le suscita un rechazo inicial, la irá intrigando y atrayendo? Significativamente, ambos, por otro lado, usan gafas oscuras durante buena parte del relato. La propia mirada y la mirada ajena son difusas, Miyako vive en un <<entre>> en el que es una figura imprecisa como un barco embarrancado en la orilla, una irresuelta vida de pasadizos y tránsitos no culminados. El espacio es el reflejo de su entraña, de su modo de habitar la realidad: Estudios en los que clientes de la sauna fotografían a mujeres desnudas, en la parte trasera de un negocio de revelado de fotografía; barcas varadas en la orilla del mar donde un equipo de filmación rueda una película; acantilados, callejones estrechos: arenales o desfiladeros en las que figuras se ven minimizadas. Los espacios parecen el trayecto de una deriva en la que va perdiendo el sentido de realidad ¿O quizá lo va encontrando?
A partir de cierto momento, cuando la observada y el observador (del que tarda en saberse qué quiere realmente) comparten trayecto entre los acantilados y orillas y barcas varadas, la realidad también se tambalea, suscitándose la interrogante de si lo que sucede no es sino el espacio imaginario del deseo, la inversión de la realidad (dos veces se repite un sobrecogedor plano del rostro invertido de Miyako mientras disfruta del placer con el <<otro>>, cuando ya tiene nombre aquel que representaba el incierto y desestabilizador fuera de campo). Quizá todo sea una mera ensoñación o proyección (el rodaje como reflejo paralelo significativo), aquello que realmente aún permanece varado en el miedo, en la oscuridad de la que brotaba al inicio en las manos, buscando, anhelando sentirse visible, reconocida, ya no una extraña, un monstruo, un ser invisible, sino presente. ¿Acaso el deseo con el extraño no se da rienda suelta en el interior del casco resquebrajado de la barca varada en la orilla del mar, cual caverna platónica? Quizás. Pero qué cautivador viaje. Qué placer sentir que te hacen tambalear la mirada.
por Alexander Zárate
- Boyhood - 01/24/2022
- La hipótesis de un cuadro robado - 05/11/2021
- Kumiko. The treasure hunter - 05/11/2021