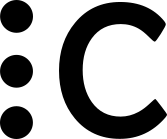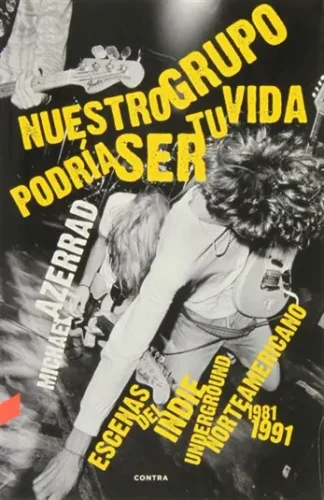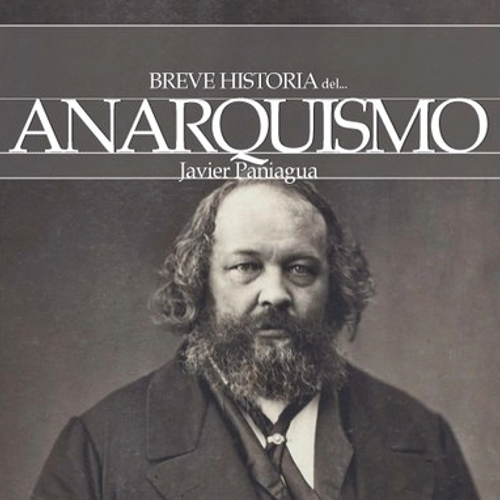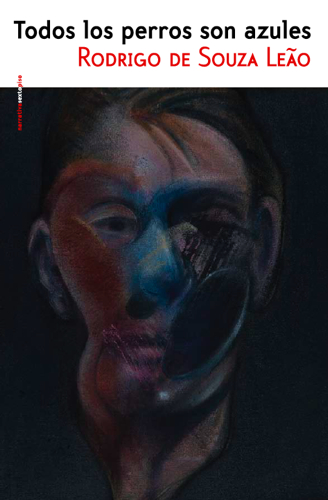Ensayos de Italio Svevo
Aaron Hector Schmitz, nació en Trieste, en el año 1861. Desde su juventud Schmitz se formó y se dedicó parcialmente en la literatura y de forma más profesional e intensa en los negocios, un campo donde alcanzó reconocimiento y una sólida reputación de hombre fiable y cabal. En 1892, Schmitz inventó a Svevo, al que puso de nombre Italo y a quien convirtió en autor de la novela Una vida, con la que dio por primera vez forma novelesca (y bastante zolesca) a esas aspiraciones literarias que había arrastrado durante años, y que hasta entonces sólo había desfogado en trabajos que luego han sido considerados menores y que probablemente lo sean. Svevo escribiría algunas novelas más. De todas ellas, la más conocida quizás sea La conciencia de Zeno, que Svevo escribió según la crítica, bajo la influencia -reconocida- de Joyce y la influencia -negada- de Freud
El de Svevo, en realidad, no era el primer seudónimo de Schmitz. Antes de concebir a su alter ego definitivo, al menos en términos de trascendencia literaria- Aaron Hector Schmitz ya se había cambiado el nombre a Ettore Schmitz. Más adelante tranformó también el apellido, que convirtió en un Smigli más italianizante. Con ese nombre el joven Smigli firmó varios artículos, dedicados, sobre todo, a la crítica, un campo que, a la vista de los textos recogidos en estos Ensayos, Svevo y Smigli cultivaron con cierta seriedad, pero no demasiado tesón.
Es muy tentador relacionar la carrera literaria de Svevo con esos nombres que, más que al propio escritor, parecen nombrar etapas de su ascenso hacia el reconocimiento universal. Un reconocimiento en el que, leyendo estos ensayos y especialmente los que corresponden a su época más madura, da la impresión de que él mismo no creía demasiado. Quizás Svevo no habría alcanzado una difusión tan importante en el concierto occidental, o quizás esta amplia difusión se habría producido de una forma totalmente diferente sin la colaboración de otros dos autores: Larbaud y Joyce. Sin ellos es posible que la fama de Svevo hubiese quedado reducida al ámbito doméstico de la literatura italiana. Esto, naturalmente, no quiere decir nada en favor ni en contra de la literatura de Svevo, ni tampoco quiere decir nada de la literatura italiana, ni de Joyce, ni de Larbaud y, ni tan siquiera, del reconocimiento universal que, por otro lado, y es inútil negarlo, funciona como una especie de mercado en el que no siempre es fácil comprender las poleas y engranajes que elevan a unos autores en lugar de otros.
No deja de ser curioso, sin embargo, que Svevo sea, probablemente, el menos italiano de los autores italianos y, al mismo tiempo, el que más empeño puso en llegar a serlo. Su Trieste natal pertenecía al imperio Austrohúngaro. Svevo se sentía italiano, pero Trieste no pasó a ser Italiana hasta el final de la I Guerra Mundial. En los últimos años de su vida sintió los primeros latidos de la bestia fascista y tuvo que disimular sus orígenes judíos, así que podemos decir que, cuando por fin Italia se acercó a Svevo, Svevo se tuvo que alejar de Italia o, al menos una cierta parte de Svevo. La otra mantuvo una relación disimulada y provechosa con el fascismo que, es cierto, todavía se encontraba en una fase muy incipiente. Por entonces el fascismo era un experimento del que no había pruebas sobre lo que podría llegar a ser.
Schmitz había aprendido a hablar en el dialecto triestino y, al parecer, nunca llegó a dominar el registro italiano culto, algo que sus críticos le achacaron durante toda su vida. Su novela Una vida parece que estaba originalmente llena de errores gramaticales y lapsus dialectales, que Svevo corregiría, a regañadientes, en una edición posterior. A nosotros, lectores de Svevo por la vía interpuesta de sus traducciones, todo esto nos da un poco igual, aunque al mismo tiempo dice mucho de las características de un autor.

En estos Ensayos los artículos están ordenados cronológicamente. La táctica quizás convierte el libro en una herramienta menos manejable de lo que pudiera ser a la hora de consultar las páginas que la que le daría, por ejemplo, una ordenación temática. A cambio, resulta mucho más ilustrativa a la hora de tener una panorámica sobre la vida de un autor. La estrategia parece especialmente procedente en un caso como este, en el que la evolución del carácter del autor es tan acusada.
Si los textos se hubiesen ordenado de forma temática (empresa que, por cierto, habría sido muy complicada, dado lo heterogéneo del volumen) habría sido difícil, incluso avisados de la fecha de cada capítulo, escapar a la idea de que nos encontramos ante un autor de carácter escarpado, ora arrogante y fantasioso, ora humilde y analítico.
La ordenación cronológica, en cambio, nos aporta un carácter en evolución. A través de los ensayos podemos leer cómo Svevo pasa de ser un individuo apasionado y un punto altivo en su juventud, para convertirse poco a poco en en un caballero socarrón, de pensamiento elegante y con un cierto deje inglés. Entre estos dos individuos hay una vida de por medio. Una vida en la que poco a poco se van soldando el conocimiento de la literatura inglesa, un par de sinsabores literarios y la enorme figura de James Joyce, al que Svevo conoció en Trieste como profesor de inglés cuando éste intentaba reforzar su inglés, supuestamente de cara a sus aventuras empresariales londinenses.
Muchos de los textos recogidos en este volumen de Ensayos ni siquiera resultan claramente ensayísticos. El editor ha adoptado aquí una filosofía Jourdainesca, es decir, por descarte; aceptando por ensayo aquello que, siendo prosa, no es ni narrativo ni biográfico. Al final el resultado es, como decíamos una panorámica veloz e intermitente, en la que Schmitz aparece al principio como Smigli (ese es el nombre con el que firmó sus primeras colaboraciones), un joven dinámico, ingenioso, mordaz y bastante ácido para dejar paso poco a poco a la máscara de Svevo, un literato más reflexivo, más prudente, un tanto impávido y en el que se adivina cierto humor inglés y una devoción absoluta por Joyce.
Es probable que el lector se encuentre más cómodo con uno u otro en función de su propio humor o de su propia situación. Los artículos de Smigli resultan más divertidos que los de Svevo; son artículos muchas veces incluso furiosos. En el primero de todos, un análisis sobre la figura de Shyloc, empieza hablando de «ese renegado de Heine» y es inequívocamente el texto de un judío. El adjetivo de «renegado», por cierto, se justifica porque Heine abandonó su credo hebraico, algo que el propio Svevo hará años más tarde para contraer matrimonio.
Al joven Smigli lo seguiremos durante diez años, hasta 1890. Estos diez años de textos se publican mayoritariamente en L’independente, un diario liberal, en el que Smigli publica artículos acerca de cuestiones como el judaísmo (que le ocupa muy poco), el concepto de literatura italiana (que le ocupa bastante más), la literatura francesa (que le ocupa mucho) o el diletantismo, que le ocupa también bastantes páginas, incluido un divertidísimo artículo que dedica en exclusiva a esta cuestión.
A partir de ahí tenemos un salto de trece años, hasta el texto titulado “Optimismo y pesimismo”, fechado por el editor en el año 1903. En adelante nos encontramos con un conjunto de textos en los que a Svevo le preocupan cuestiones más vinculadas a la metafísica y a la res pública, ambas cuestiones emparentadas por su raíz en lo etéreo. Svevo escribirá ahora sobre la paz, sobre el tranvía, sobre Londres, sobre la huelga de los mineros ingleses y sobre literatura, pero ya no sobre literatura en general, sino sobre la literatura que más le interesa y que, básicamente, es la suya propia y la de su admiradísimo James Joyce.
Ensayos de Italo Svevo. La reinvención de la biografía
Es el momento de recomendar este libro a cualquier aficionado a las autobiografías de escritores, aunque, como se ha dicho, uno de los criterios para seleccionar este grupo de ensayos ha sido el de dejar al margen los textos biográficos. Pero el empeño del editor en este aspecto es más bien escaso, y varios de los textos recogidos aquí, si no merecen el nombre de biográficos, nos pondrán en un compromiso a la hora de encajarlos en un género procedente.
Como es sabido, las autobiografías de escritores componen el corpus de obras de ficción más alucinante de finales del S XIX y principios del S XX.
Entre los años finales del XIX y principios del XX se dieron numerosos casos de escritores sinceramente preocupados por dejar constancia de su existencia. Individuos en los que se daba la irónica circunstancia de que se consideraban a sí mismos seres sobresalientes (muchos lo eran) pero, al mismo tiempo, sospechaban que su distinción y su prominencia podrían pasar desapercibida a ojos de sus semejantes a no ser que dejasen constancia por escrito del número y la calidad de sus hazañas, casi todas ellas conseguidas más allá de la esfera literaria.
Es probable que la tradición autobiográfica continúe durante el S XXI y, si la humanidad llega mucho más allá sin arrastrarse a sí misma a la destrucción (no se trata de ponerse aquí dramáticos, pero reconozcamos que es algo en lo que la especie parece tener un extraño interés) no hay razones para sospechar que el género de la autobiografía fantástica se vaya a agotar en los siglos siguientes. Pero dudo mucho que la historia nos vuelva a deparar una panoplia de autobiografías de escritores tan excepcional como la de aquella extravagante centuria.
Hoy en día los escritores están anclados a una contemporaneidad incómoda. Cada acto al que acuden, cada palabra escrita o pronunciada, cada texto, cada pregón municipal, cada entrada de blog o cada tweet improvisado quedan registrados en el mármol virtual. Hacer memoria se convierte entonces en un ejercicio un tanto folclórico, porque ¿Para qué recordar los pasajes de una vida, si se pueden recopilar con perfecta diligencia a partir de un par de golpes de ratón?
A esta vanidad de lo memorístico hay que añadir que el escritor se ha alejado más y más de ese tornasolado concepto de genio que nos legó el romanticismo. En otras disciplinas artísticas la extravagancia todavía es un talento cotizado pero los escritores se han retirado al cuartel de la normalidad. Los escritores contemporáneos han descubierto que cierta regularidad de las costumbres pueden hacer las funciones de una ética y, desde ahí, defienden la literatura con la secreta ambición de ser confundidos con notarios o archiveros.
Sin embargo, entre el XIX y el XX, los escritores todavía aspiraban a convertirse en fuego, en esos individuos que brillan, brillan, brillan tal y como reclamaba Kerouac. ¿Qué pasó en el camino? Seguramente no podemos dar una respuesta simple, ni siquiera articular una compleja. Sí es fácil levantar un muro de sospechas: Nietzsche, el fracaso de las vanguardias (la literatura fracasa siempre, claro, pero en el caso de las vanguardias su fracaso implicó el fracaso de una propuesta literaria que no se ha podido recuperar desde entonces), Adorno, el propio Kerouac (y alrededores)…. Nada de esto, sin embargo, explica el declive de la aspiración del escritor al genio, o de la negación del genio como una monstruosidad vital.

Los escritores por entonces compartían una férrea visión del destino. Prácticamente no había ninguno que no sospechase, y no precisamente de forma velada, que su existencia respondía a un plan cósmico para salvar la literatura y, por extensión, el mundo. En España, donde la tendencia a la excentricidad fue relativamente (sólo relativamente) discreta por razones políticas (como en el chiste, en España todo tiene que ver con razones políticas, excepto la política, que tiene que ver con el sexo y el dinero) las tendencias mesiánicas se desfogaban, por lo general, en libros de memorias en los que se mostraba, como algo muy evidente, que todos los compañeros de tal o cual generación, todos los habituales de tal o cual tertulia y todos los participantes en tal o cual grupo literario eran, si uno se fijaba atentamente, una cuadrilla de mentecatos, que quizás no habrían llegado a ningún lado de no ser por la intervención del autor en cuestión y que, siendo sinceros, ni siquiera con ella consiguieron gran cosa. Estos libros de memorias, por cierto, suelen ser bastante divertidos y yo me permito recomendar ahora las memorias de Pío Baroja, en las que se pueden encontrar pruebas documentales de que, entre los dieciocho y los sesenta años, el insigne donostiarra no se cruzó con más de media docena de personas que no le inspirasen una profunda y bizarra repugnancia.
Insisto, esta cáfila de obras literarias resulta bastante divertida, pero también un tanto desesperante. Leyéndolas se dibuja un panorama bastante desolador acerca de la calidad humana de los literatos aunque, para ser justos, no creo que ningún otro gremio resistiese mejor un examen tan exhaustivo de sus propias pasiones. Es cierto que, si uno lee las memorias de Hemingway se puede quedar con la sorprendente impresión de que la liberación de París es una cosa que tuvo que hacer poco menos que él solito, a pecho descubierto y descerrajando nazis a golpe de culata ─una posibilidad que ha sido descartada por varios estudios históricos─. Pero también es verdad que es relativamente fácil encontrar cada fin de semana cincuentones en un estado de forma bastante cuestionable asegurando en el fragor de un partido de fútbol y con toda seriedad, que el remate acrobático de tal o cual jugador no es más que una fruslería que él mismo podría haber finiquitado con los ojos cerrados y/o la punta de su miembro viril.
En cualquier caso, esta predisposición de los autores a aparecer como indiscutibles protagonistas de su campo hace más llamativa (incluso conmovedora) una admiración tan sincera y rotunda como la de Svevo hacia Joyce. Una admiración de la que, probablemente, el propio Smigli no habría sido capaz. Joyce era más joven que Svevo, bastante más, de hecho, y Svevo lo conoció como profesor suyo en Trieste. Svevo, que ya había sobrepasado ampliamente los cuarenta, había viajado a Londres para trabajar en el próspero negocio familiar. Fueron las necesidades de este negocio las que convencieron a Svevo de que necesitaba mejorar su inglés y de este modo conoció a Joyce, quien le mostró sus obras y, por decirlo así, le abrió nuevas perspectivas e inquietudes acerca de la literatura.
Sin la influencia de Joyce no habrían llegado ni La conciencia de Zeno ni, Senectud. Es cierto que seguramente habrían llegado otras y también es cierto que esas mismas obras no habrían llegado tampoco sin otros autores. No se puede concebir a Svevo sin Joyce pero ¿se le puede concebir sin Freud? Según el propio Svevo, sí. ¿Pero se le puede concebir sin Turgueniev? ¿Y sin Zola, con el que tiene un parentesco quizás menos evidente (al menos en la superficie) pero con el que las páginas recogidas en estos Ensayos denotan la hermandad de muchas horas dedicadas a la lectura de sus obras?
por Miguel Carreira
- Nuestro grupo podría ser tu vida - 06/16/2024
- The death of Randy Fitzsimmons - 09/11/2023
- Ring them bells - 08/14/2023