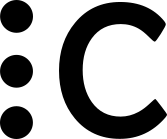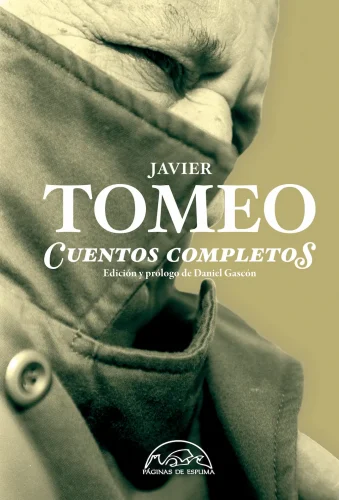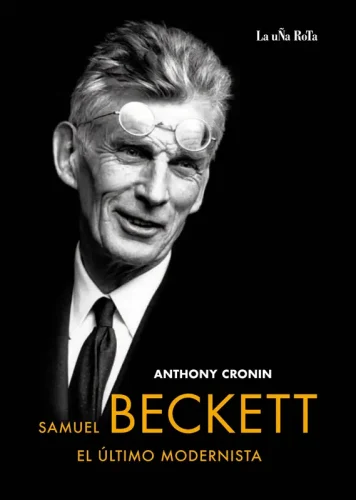por Paz Olivares
Que una obra de Marcel Jouhandeau se publique en España es un acontecimiento literario. Su producción, como la de cualquier maldito que se precie, no suele seducir a los editores por aquello de su escasa rentabilidad. Lo cierto es que Jouhandeau no resulta en principio un autor atractivo, a pesar de que muchos declararan su admiración por él como Paul Morand, Jean Genet, Jean-Paul Sartre, André Gide, Jean Cocteau o el mismísimo Walter Benjamin. La etiqueta de antijudío y colaboracionista nazi le persiguió toda su vida.
No voy a tratar de justificar la moralidad del francés, pero sí creo que es necesario adentrarse algo en ella pues es su complejidad la que sostiene toda su obra. Jouhandeau es un moralista y como tal un gran pecador. Ya sabemos todos que los mayores moralistas son los mayores culpables y su expiación suele obtenerse a través de la observación de las reglas que incumplen o desean incumplir. La obra de Jouhandeau es profunda, reflexiva y autocrítica. Es el producto de un escritor atormentado cuya capacidad de introspección y empatía hacia el criminal lo convierte, por paradójico que parezca, en tolerante.
Era antijudío, sí. Nunca lo negó. Pero no nos olvidemos que media Europa también lo era mucho antes de la llegada de Hitler; hablo del Medioevo, claro. El antijudaísmo de Jouhandeau era el fruto de la educación tradicional católica recibida en el seminario. Habría que recordar, por ejemplo, que el antijudaísmo cristiano se mantuvo como doctrina hasta el pontificado de Juan XXIII en el que se prohibió el «Oremus pro perfidis Judaeis». Esto ocurrió en 1959. Sabiendo que el mundo entero había sido testigo de las durísimas imágenes en blanco y negro de los campos de exterminio nazis hacía más de una década es fácil deducir hasta qué punto estaba asimilada la repulsa hacia el pueblo judío por parte de la Iglesia Católica. Los sacerdotes habían adoctrinado durante siglos a sus fieles en la creencia de que los judíos eran los culpables de la muerte de Cristo. Era difícil por aquel entonces que un católico fiel sintiera algo que no fuera resentimiento hacia un judío. El antijudaísmo cristiano se presentaba como consecuencia lógica de la fé católica, no era el antisemitismo nazi. Éste era racista y el primero moralista. Así lo asimiló Jouhandeau desde niño como tantos otros. El antijudaísmo cristiano estaba generalizado en Francia a finales del siglo XIX. Conocemos, por ejemplo, cómo el país quedó dividido a raíz del caso Dreyfus en el que el capitán judío acusado de revelar información a los alemanes se convirtió en el centro de las tertulias en todos los salones de París, de lo que da buena cuenta el mismo Proust en su obra.
En cuanto al colaboracionismo, hay que decir también que es cierto que Marcel viajó en 1941 a Alemania para asistir a un congreso en Weimar invitado por Goebbels. Aunque más que la atracción por el nazismo, lo que le empujó a acudir fue su debilidad por los uniformes de Hugo Boss, en especial el que lucía el teniente Heller de quien Marcel estaba enamorado. Y es que, además de antijudío y colaboracionista, Jouhandeau era homosexual. Ya tenemos al perfecto maldito.
Ahora, que más que a la obra, el mercado del libro tiende a vendernos al autor, parece una locura que una editorial apueste por Marcel Jouhandeau. Se hizo hace unos años con De la abyección y Tiresias, pero son pocos esos atrevimientos teniendo en cuenta que el autor publicó más de cien títulos. Afortunadamente, Impedimenta se ha unido al grupo de los locos con Tres crímenes rituales, obra de madurez de Jouhandeau (escrita en 1962) que si bien no es una de las obras mayores del francés sí ofrece una muestra representativa de las obsesiones que conforman el carácter y estilo del escritor.
Jouhandeau, en apenas sesenta páginas, realiza una reflexión lúcida sobre la naturaleza del mal a la manera en que ya lo hiciera tres décadas antes André Gide en “No juzguéis”. Éste escribió entonces: «El suceso que me interesa es el que zarandea unas nociones determinadas aceptadas con demasiada facilidad, y que nos obliga a reflexionar». Como Gide, Jouhandeau elige crímenes que por su naturaleza parecen sencillos a la hora de ser juzgados, pero que analizados de cerca resultan mucho más complejos. Marcel se aleja de la visión gruesa del jurado popular y de los espectadores a los que a veces parece aborrecer y agudiza la vista incluyendo ironías y sutilezas muy del estilo del marqués de Sade: «Qué mayor deleite. ¿no es cierto?, que el espectáculo de una ignominia fuera de lo común cuando para nuestro festín cotidiano no contamos más que con nuestra magra y tibia mediocridad.»
El desamparo del asesino le resulta familiar a Marcel, católico fervoroso que se despide de su esposa con un beso y saluda con otro al chico del burdel. La culpa es un sentimiento que reconoce de inmediato, que le persigue, que le atormenta, que le obsesiona, de ahí que elija crímenes atroces para reflexionar sobre ella. No es del crimen de lo que habla, ni del asesino, ni de la víctima… es de la motivación y la justificación del mal. Por eso son crímenes rituales los elegidos, porque el ritual introduce la lógica, la manifestación humana por antonomasia, en lo irracional. La atrocidad queda así sujeta a un orden. Lo salvaje se justifica a través de la norma que marca el ritual. La angustia obsesiva del criminal se atenúa a través de esas reglas dictadas que parecen legitimar el homicidio. El ritual le protege de la ferocidad de lo instintivo. Si un asesinato se ritualiza el crimen pasa a ser un sacrificio y como nos recuerda Walter Burkert en Homo Necans «El sacrificio produce una transformación: a través del “acto” se alcanza otro nivel». Es en este tipo de temas donde «el misticismo aterrador» característico de Jouhandeau se desarrolla con naturalidad, en especial en la última reflexión acerca del crimen del cura de Uruffe, (sobre el que el mismo Claude Lanzmann también decidió escribir, por cierto). Es aquí donde el tema moral del crimen, del ritual y la religión, del pecado y la absolución confluyen de manera extraordinaria y donde acechan los miedos de quien los describe. Se intuye lo mucho que dice de sí mismo cuando Jouhandeau expresa sus dudas, su extrañeza o su espanto acerca del ritual impuesto por el sacerdote antes, durante y después de cometer el crimen. Es lo mejor del libro.
No les voy a robar el placer de descubrir los detalles de los crímenes y sus rituales y de ser ustedes los que saquen sus propias conclusiones. En la introducción de Eduardo Berti, de obligada lectura no sólo por su utilidad sino porque es una delicia en sí misma, se les facilitarán los datos necesarios para conocer a qué crímenes se refiere Jouhandeau ya que el escritor no se detuvo en facilitar información que consideraba innecesaria entonces, pero que para el lector actual es imprescindible conocer. Entra de lleno en aquello que le interesa y que no coincide en absoluto con la que apareció en su día en la prensa sensacionalista. Y entra sin vaguedades ni adornos, con el estilo austero y preciso de sintaxis sobria propio del latinista que era y que en ocasiones recuerda a Heinrich von Kleist. De ahí ese aire de jurista tan adecuado al tema. A pesar de la brevedad del ensayo, la intensidad y las numerosas reflexiones que suscita su lectura compensa la escasez de páginas. Pero eso sí, uno se queda con ganas de más, de mucho más, así que, señores editores de Impedimenta, atrévanse con otra traducción exquisita de una obra mayor de Jouhandeau, apuesten más fuerte, si cabe, por su defensa. Hay malditos que merecen el indulto. Con Tres crímenes rituales se ha conseguido la remisión parcial. Aún hay posibilidades.
- De óxido y hueso - 10/30/2024
- Manual de Saint-Germáin-des-Prés - 01/18/2022
- La línea de producción de la crítica - 05/11/2021