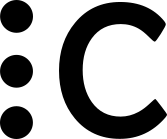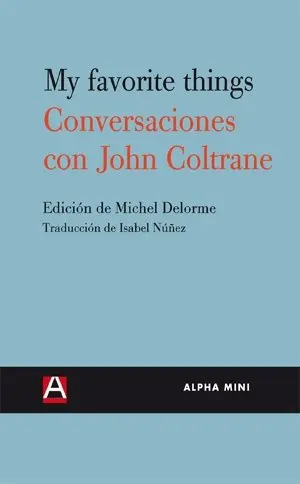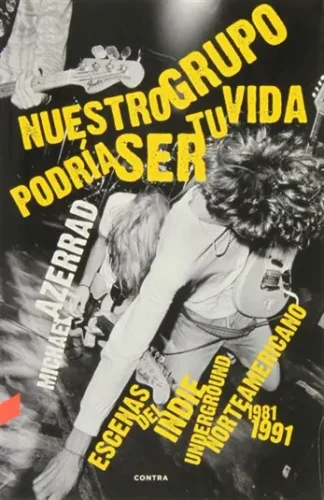Leonardo
por Mateo de Paz
Leonardo es un libro tan brillante que me cuesta trabajo escribir algo que esté a su altura. El relato es un ejercicio de lenguaje prodigioso para un escritor de su edad. Recordemos, por si nadie ha leído todavía alguna de las reseñas laudatorias que andan por ahí, que Guillermo Aguirre (Bilbao, 1984) solo tiene veintiocho años cuando acaba esta novela y que antes de esto había cosechado otro éxito al ganar el XV Premio Lengua de Trapo de Novela con un libro menor, titulado Electrónica para Clara, donde ya vimos un avance de la madera que Aguirre iba a tallar. Yo lo conocí cuando él tenía menos de veinte años y ya parecía mucho mayor que yo, algo que no es difícil. Acabábamos de abrir Hotel Kafka y él ya había follado y fumado, bebido y salido, leído y escrito mucho más que todos nosotros juntos. Cada cual que defienda la parte que le toca, pero solo había que hablar con él para darse cuenta de que sus viviencias eran reales y de que sus experiencias literarias demostraban la madera de un gran lector. Entonces él ya era escritor y solo le bastó una oportunidad para demostrarlo. Aunque no sé si esto es, digámoslo ya, bueno para la carrera de un escritor (¿Podrá superar a Leonardo el siguiente libro?), el libro es, en todos los aspectos, una novela a años luz de Electrónica para Clara. Aquí no diré por qué. Leedla y sacad vuestras propias conclusiones. Lo cierto es que no pretendo, de la noche a la mañana, convertir a Guillermo Aguirre en un viejo, tampoco en un puer-senex. La madurez se consigue a base de las tres TTT (talento, tiempo y trabajo) y en este último relato, pasado el tiempo, se aprecia un mayor trabajo del lenguaje, el tono, el ritmo, logrados, todos ellos, de principio a fin, a base de talento.
El argumento —carente de estructura dramática (dicen), ya que no hay una evolución psicológica del personaje (el Leonardo del inicio es el mismo que el Leonardo del final) que lo lleve a transformarse y transformar con él cuanto lo asedia— parece sencillo: Leonardo, alter ego del propio Guillermo Aguirre (dicen, también) es un joven escritor bloqueado, pero no en la escritura, puesto que es cuanto estamos leyendo, sino en la transición que lo debe llevar, obligatoriamente, hacia la madurez que persiguen quienes pretenden cambiarlo, apropiarse de él. En cierto sentido se les llama maduras, inteligentes, yo qué sé qué, a las personas que aceptan el canje, la permuta, esa tranformación de la conciencia que los arrastra hacia la muerte, cuando son más inteligentes, creo yo, quienes niegan el cambio, la transformación y la muerte en todas y cada una de sus perversiones. Rodeado de una madre funcionaria, que de vez en cuando lo mantiene, de una novia, C., que le exige madurar, de una exnovia, la señorita S. Castroviejo, que regresa a través de unos correos electrónicos descubiertos por la anterior, de un hijo que espera sin demasiado fervor, y de un trabajo como coordinador cultural a punto de venirse abajo, Leonardo ni quiere cambiar ni coger responsabilidades, una especie de Holden Caulfield, el personaje de El guardián entre el centeno.
A lo largo de todo el libro, Leonardo vive obsesionado con dar alcance y poseer a la gran Teta Blanca, símbolo metonínimo de la mujer y de la propia escritura, una hermosa teta que recuerda a la de su expareja y que puede vislumbrar en un cuadro, es decir, no en la vida, sino en el recuerdo y en el arte. A todo ello hay que sumar el punto de vista de un narrador bastante mentiroso a través del cual se interpreta el discurso y acciones de los demás mojando a los lectores con su ironía y sarcasmo.
No puedes decirle que su nariz está más torcida cada vez que folláis y que eso debe ser un problema tuyo pero que hace que pienses que está torcida para todo el mundo. Irremediablemente torcida, superlativamente torcida en el centro exacto de la humanidad que la mira y señala y ríe sin parar. ¿Cómo explicarle que es tu inseguridad la que hace que quieras alertar al resto de semejante dislate quevediano? ¿Que no es tu nariz, que soy yo?.
Junto a todo ello, junto a esa vida de mierda donde las drogas y la enajenación mental campan a sus anchas, está la historia del Escribiente, quien, embarcado con los piratas vive aventuras que el mismo Leonardo quisiera para él. En este sentido habría que preguntarse si el deseo de escribir una novela de aventuras, que luego leemos intercalada entre los episodios de su vida, llamémosla real, no son un motivo más para preguntarse si la evolución del personaje no reside ahí, en ese cambio ejecutado a través de la ficción, a través de la escritura. Todo cuanto Leonardo no vive en su mundo cotidiano aparece en esos episodios de piratas; todo cuanto lo mata en la parte más terrestre, lo libera en la parte más acuática.
Pienso en lo difícil que resulta mantenerse a flote allá en tierra firme, cuando uno es su propia canoa y brega contra el agua del otro, una vez y otra en el ojo de la tormenta cotidiana. Aquí nuestra sencilla mecánica diaria está pensada para abastecer a los hombres de seguridad: levantarse, arriar velas, pasar las guardias, limpiar la cubierta, las cangrejas, liberar lastre, achicar, achicar.
Guillermo Aguirre construye un artefacto literario muy inteligente; indispensable y efectivo. En un tiempo en el que los editores solicitan libros fáciles, sencillos, líquidos o digeribles, se hacen necesarios libros así, formalmente complejos, discursivos y profundos. La escritura, al fin y al cabo, como el amor, es la búsqueda incansable de una historia, un relato y un argumento, de una teta que nos dé de mamar, donde no todo tiene que cambiar a través de una acción, sino que también podemos transformarnos a través de la reflexión, la imaginación y las palabras, y los protagonistas de Aguirre buscan ansiosamente su historia, que el lector está leyendo no a la par que ocurren, sino tras la reconstrucción que el narrador hace de ellas. Quizá a algunos lectores puede parecerles forzado el significado de los capítulos en los que el Escribiente, el mismo Leonardo, vive junto a los piratas aquellas aventuras. En mi opinión, y salvando las distancias, de igual forma sucede con Brausen en La vida breve, de Juan Carlos Onetti, historias imaginadas para escapar de una realidad sitiada y pasiva que lo rodea: un trabajo, una mujer, un niño, una familia, todas las cosas que limitan la soledad del escritor para concentrarse en su trabajo.
Si Brausen inventa Santa María para huir del pecho amputado de su mujer recientemente operada de cáncer, Leonardo fantasea con el relato de aventuras por la zona caribe para encontrar la gran Teta Blanca, esa especie de Moby Dick. Algún crítico concienzudo tratará en su reseña de colocarle a cada párrafo su autor correspondiente. Yo no lo voy a hacer aquí, pero es cierto que se aprecia en el libro las múltiples lecturas que se reflejan en la retina del autor: Salinger, Quevedo, Conrad, London, Onetti, Manrique, Constant, Reig, Ballard, Roth y, por supuesto, Melville, entre otros muchos. No en vano, la novela de Aguirre tiene relaciones simbólicas con la gran novela de Melville («Llamadme Leonardo»/«Llamadme Ismael») y con el personaje Bartleby del mismo autor: prefería no hacerlo: Bartleby en su vida real; Ismael en su fantasía. ¿Qué más le podemos pedir a esta gran novela que unir vida y literatura en un mismo personaje? Aunque, como dice el propio Holden Caulfield que antes hemos citado, cuando haces algo bien, o te andas con cuidado o pronto querrás empezar a lucirte y entonces ya no serías tan bueno.
- El genuino sabor - 08/21/2022
- De sótanos y azoteas - 04/20/2022
- Constatación brutal del presente - 01/22/2022